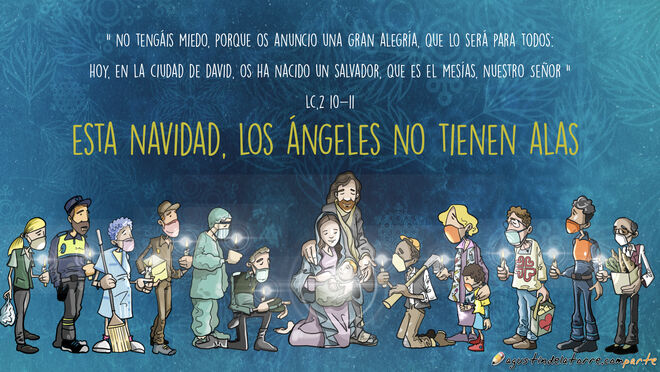Vivimos tiempos en los que todos experimentamos más intensamente nuestra fragilidad.Momentos desconcertantes en los que recordar que esta experiencia puede ser una noticia muy buena para un discípulo de Jesús. En la experiencia cotidiana de nuestra fragilidad, podemos redescubrir la riqueza del Evangelio, la belleza de la liturgia y el consuelo de la oración. Allí es posible renovar el encuentro con nuestro Padre Dios y reencontrarnos con nuestros hermanos de una manera nueva.
Los hombres y las mujeres de la Iglesia tenemos en estos días la oportunidad de proclamar con nuestras vidas lo positivo y la riqueza de la experiencia de la fragilidad humana. Muchos hermanos se encuentran perplejos y atemorizados. Necesitan palabras y gestos para descubrir que este tiempo doloroso esconde una fecundidad sorprendente.
La pandemia ha puesto de manifiesto que las seguridades en las que se apoyaban las vidas de millones de personas eran ficticias, sorprendentemente inseguras. Este descubrimiento nos permite hacernos preguntas incómodas que veníamos postergando. En algún rincón de nuestro corazón intuíamos hace tiempo que el mundo no podía seguir avanzando en la dirección en la que iba, de algún modo sabíamos que nuestras vidas y las de nuestras familias se estaban construyendo sin cimientos sólidos, sin raíces profundas. Si somos sinceros, debemos aceptar que no prestamos mucha atención a muchas señales que advertían el peligro.
Otra riqueza que se puede descubrir en medio de esta tragedia puede resultar algo molesta para muchos que se sorprenden ante su fragilidad. Si bien son hoy muchísimas las personas perplejas ante una fragilidad insospechada hasta hace poco, es necesario reconocer que son muchísimos más los hombres y mujeres de nuestro tiempo para quienes la fragilidad no es una sorpresa, sino su pan de cada día. Quienes acaban de descubrir su fragilidad tienen la oportunidad de experimentar en carne propia lo que padecen infinidad de hermanos que -utilizando la imagen de Francisco- se hallan «en nuestra misma barca» desde hace mucho tiempo. ¿Acaso no lo sabíamos?
Cuando Jesús llama bienaventurados a los pobres, los que lloran, los perseguidos, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, no habla como un trabajador social o un reformador político. Su «opción preferencial por los pobres» es un aspecto de algo más profundo y característico de él: su opción preferencial por los más frágiles. El Señor hace de la pobreza una metáfora de quienes ponen su confianza en Dios. Nunca lo veremos junto a los saciados, los satisfechos y encerrados en sus inseguras seguridades.
¡Sí!, esta pandemia puede ampliar el número de los bienaventurados. Pero no basta con ser más pobres y frágiles, falta preguntarnos sobre qué cimientos vamos a construir, si vamos a dejarnos deslumbrar de nuevo por promesas vanas o nos atreveremos a vivir como aquel que «no tenía donde reclinar su cabeza». El Maestro, más que cambiar la fragilidad en fortaleza, enseña a vivir en la fragilidad.
JORGE OESTERHELD