
Archivo por meses: julio 2019
PELÍCULAS, LIBROS Y CÓMICS CON MUJERES COMO PROTAGONISTAS

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), a través del Centro de Documentación María Zambrano, ha publicado la Guía de verano 2019 con recomendaciones y recursos de libros y películas especialmente indicados para la época estival con la mujer como principal protagonista con el objetivo de visibilizar a las autoras y sus historias. Esta iniciativa, que se viene implementando desde 2015, recoge novedades ingresadas recientemente en el Centro de Documentación y están organizadas en los siguientes apartados: narrativa, biografías, cómics, literatura para jóvenes, literatura infantil y películas.
En esta edición en la sección de narrativa se ha prestado especial atención a libros de jóvenes escritoras andaluzas emergentes, como son Vozdevieja, de la sevillana Elisa Victoria, o Lectura fácil, de la granadina Cristina Morales. Asimismo, en la parte de biografía hay títulos como 30 maneras de quitarse el sombrero de Elvira Lindo o Shakespeare Palace de Ida Vitale. Además, en el apartado de cómics destacan ¿Dónde estás? de Bea Enríquez o Monstruo espagueti de Anastasia Bengoechea. En literatura juvenil e infantil se encuentran libros como Los cinco y el tesoro de la isla de Enid Blyton o ¡Déjame en paz! Yo soy de colores. ¿Y tú? de Olga Ibarra. Mientras que en la modalidad de películas destacan Un asunto de familia, Buscando a Dory o El verano de May. Para más información de los recursos integrados en la guía, las imágenes y referencias de cada uno de ellos están enlazados con el catálogo del Centro de Documentación María Zambrano.
GUÍA DE VERANO 2019 – CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MARÍA ZAMBRANO
CÓMICS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
NI HOMBRE NI MUJER
HAY EJEMPLOS EN LOS CINCO CONTINENTES DE SOCIEDADES QUE NO SE APRESURAN A ASIGNAR UN GÉNERO AL NACER.

¿Se puede ser hombre y mujer a la vez? ¿Existen más de dos géneros? ¿Es el género una construcción biológica o cultural? Puede que la distinción hombre-mujer, que predomina en Occidente, sea la hegemónica, pero no es la única.
Gracias a corrientes de investigación en este campo, hoy sabemos que han existido y aún existen, grupos étnicos con géneros múltiples que presentan otra estructura social más flexible y dinámica que no solo se inspira en la biología, sino que tiene en cuenta la interpretación cultural de estas realidades.
Pero para entender la existencia de otros géneros es necesario definir el concepto de sistema sexo/género. La académica Gayle Rubin lo describió hace más de cuatro décadas. Para ella, este sistema toma la división de la especie entre machos y hembras y la traslada al terreno social. A continuación, atribuye a estos «hombres y mujeres sociales» una división de roles que puede variar según el grupo étnico.
Águeda Gómez, doctora en Sociología y profesora de la Universidad de Vigo, explica a Verne en conversación telefónica que el sistema sexo/género binario (hombre/mujer) se implantó en Occidente a partir del «modelo judeo-cristiano». Este modelo, instaurado en la Edad Media, se basaba en el matrimonio religioso como único espacio para la sexualidad y se orientaba exclusivamente a la reproducción.

Un grupo de hijras en la India
Desde finales del siglo XIX encontró continuidad en el «modelo biopolítico o biomédico» – sobre el que profundizó el filósofo Michel Foucault –, que comenzó «a patologizar la diversidad sexual y de género, como opciones que se salían de la norma«.
La colonización de muchas partes del mundo convirtió este sistema binario en el hegemónico, pero algunos grupos étnicos, como argumenta Gómez, resistieron a la occidentalización de sus costumbres y aún hoy conservan unas estructuras sociosexuales que contemplan la existencia de más de dos géneros.
«Algunas de estas sociedades, que están presentes en los cinco continentes, además de hombre y mujer, tienen también lo que se conoce como un tercer género«, apunta la socióloga. Y, a continuación, enumera algunos: «Los xanith de Omán; los hijras, koti, panti, aravani, zenana jogin y siva-sati de la India; los bakla filipinos; los mahu en Polinesia y Australia; los sarombay de la República Malgache, en Madagascar; los nawikis de la sierra Tarahumara, en México; los paleiros de Timor; los omeguid o wigunduguid entre los kunas de Panamá; o las vírgenes juradas o burnesha de Albania«. Estos últimos no son los únicos casos que se han identificado en Europa. Hay constancia de individuos en la sociedad napolitana del siglo XVIII que se identificaban como femminielli y que encajarían en la descripción de «tercer género».
Hace algo menos de dos años se habló bastante, a raíz de unas declaraciones del primer ministro canadiense Justin Trudeau, de los dos espíritus, grupos amerindios en los que había personas con características tanto masculinas como femeninas y que tenían una excelente consideración dentro de sus comunidades, ya que se les consideraba seres especiales capaces de desafiar las leyes de la naturaleza.

Grupo de hijras en Bangladés
En comunidades, como las de los zapotecas del istmo de Tehuantepec mexicano, se identifican más de tres géneros. Sus figuras «etnoidentitarias transbinarias» son el muxe y la nguiu’ y estos, a su vez, dan lugar a una gran variedad de categorías de subidentidades: muxe o nguiu’ con una expresión de género más masculinizada; muxe o nguiu’ con una expresión de género más feminizada; muxe o nguiu’ casado/a y padre/madre; muxe guetatxaa o ramón; persona intersexual; y la persona nguiu’ que oscila entre lo masculino y lo femenino según los escenarios o el ciclo lunar.
La mayoría de los tres millones de bugis, un grupo étnico de Indonesia, es musulmana. Pero algunos núcleos aún conservan una tradición preislámica que distingue distintas opciones de género y sexualidad, como explica en un artículo Sharyn Graham Davies, profesora adjunta de la Facultad de Idiomas y Ciencias Sociales de la Universidad de Auckland. Así, el lenguaje de los bugis ofrece cinco términos que hacen referencia a varias combinaciones de sexo, género y sexualidad: makkunrai (mujeres), oroani (hombres), calalai (mujeres-hombres), calabai (hombres-mujeres) y bissu (sacerdotes transgénero). La autora explica que «estas definiciones no son exactas, pero son suficientes» para entender este ejemplo de diversidad.
Desde la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a aparecer en Occidente corrientes sociológicas que cuestionaban esta idea del binarismo sexual y de género, que beben de las teorías feministas postmodernas y que confluyen en lo que se conoce teoría Queer.
Para autoras como la norteamericana Judith Butler,el género es una construcción cultural que no tiene nada que ver con la anatomía, y lo queer debe plantearse como «un término omnicomprensivo para ampliar toda esta gama de formas fluidas y de identidades múltiples» que llevan surgiendo en las sociedades occidentales en los últimos años y de las que ahora tenemos más conocimiento debido a la creciente investigación en este campo.
Tanto es así, que varios países han modificado sus leyes recientemente para reconocer de un modo u otro el género no binario. Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y el Reino Unido, en Europa; y en el resto del mundo países como Uruguay, Nepal, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. En España,el Congreso abrió la puerta en febrero de 2019 a adoptar una medida similar, pero de momento solo se ha pedido al Gobierno un estudio de impacto que dé pie a reconocer la identidad de aquellos que no se identifican con el género masculino o femenino.
Como explica Gómez, «la palabra queer se usa para designar la corriente cultural que nace en Occidente con respecto a la ruptura del binarismo, pero no es equiparable a ser muxe o a otra identidad de género étnica porque se han construido en diferentes contextos socioculturales«.
El antropólogo Francisco Javier Guirao, profesor de la Universidad de Cádiz , explica en conversación telefónica que el género no es algo estático y permanente a lo largo de la vida de una persona. «En nuestra sociedad creemos que el género es algo establecido al nacer. Incluso intentamos saberlo con antelación para estar preparados e inscribir a esa persona en un género u otro y en muchos casos aportando toda esa simbología relacionada con el color: azul si es niño, rosa, si es niña«, dice.
En un artículo publicado por el propio Guirao en la revista de estudios socioeducativos RESED en 2014, se relatan varios casos en los que el género se adapta socialmente a las necesidades de la comunidad, como en el caso de los azande, originales de regiones de Sudán, República Centroafricana y República Democrática de Congo y que cuentan con una población en torno al millón de personas.

Muxe en Juchitán. Shaul Schwarz
Dada la escasez de mujeres, en esta comunidad polígama se permite el matrimonio entre jóvenes varones de 12 a 20 años – a los que se considera mujeres porque realizan algunas de las actividades socialmente asignadas al género femenino– y guerreros solteros, en una forma de contrato tácito. Estos jóvenes varones, al convertirse en adultos y guerreros posteriormente, se podrán casar con otros jóvenes y los guerreros con los que han contraído matrimonio, con una mujer de su comunidad.
En el sur de Sudán y Etiopía, los nuer –cuya población se estima en tres millones y medio de personas– permiten a dos mujeres contraer matrimonio si una de ellas es estéril. Esta última se convierte en varón y será la encargada de buscar progenitor, aunque seguirá ostentando el papel de padre social. Las bacha posh de Afganistán, en cambio, son mujeres que adquieren un rol masculino porque su familia no ha tenido ningún descendiente varón, vistiéndose como tales para poder ejercer ciertos derechos reservados únicamente a los hombres, como trabajar, y así ayudar al sostenimiento económico familiar.
«Estos casos nos demuestran que el género no es una cualidad permanente en el individuo y que se puede transformar de acuerdo a unas circunstancias socioculturales«, añade Guirao.
En opinión de los expertos, el conocimiento de estas sociedades que funcionan bajo otros sistemas de sexo/género debería servirnos para reflexionar sobre nuestro mundo y cómo está estructurado. «Hay un avance significativo en la investigación en este campo, pero debería haber mucha más, solo así podremos crear nuevas epistemologías que sirvan para criticar el modelo biopolítico binario, creador de contradicciones, desigualdades y ambigüedades en las relaciones de género», concluye Gómez.
MARTA VILLENA – Verne
MUJER, ARTISTA Y PIONERA: DIFÍCIL TAREA
La pintora senegalesa Bassine Sall y su hermano Mamadou exponen en Madrid cuadros ‘suwer’ de pintura sobre vidrios.

“En tiempos de mi padre no había ninguna mujer que se dedicase a este arte. Era un mundo de hombres, pero a mí me gustaba y decidí dedicarme a él, rompiendo así una tradición”, comenta, con mucha timidez, Bassine Sall. Ella es una pionera. La primera, y única hasta ahora, artista dentro del universo suwer: pintura sobre vidrio (del francés sous verre, por pintarse en el reverso de un cristal). Desde muy pequeña la aprendió en el taller de su progenitor, Ibrahima Sall, uno de los más grandes maestros de esta técnica. Su obra puede apreciarse ahora, hasta el 31 de julio, en una exposición conjunta con su hermano menor, Mamadou Sall, en la Galería madrileña de Mamah Africa y que lleva por título Bienvenue à Rufisque II.

Bassine empezó clasificando los cristales, limpiando y poniendo orden en lo que los aprendices desordenaban en el taller familiar. Pero, poco a poco, comenzó a coger los pinceles y a copiar los diseños de su padre. Compaginó la afición con la escuela por algunos años. Luego se casó, abandonó la morada paterna para mudarse a la de su marido, tuvo dos hijos, se ocupó de las tareas del hogar, enviudó y regresó a la casa paterna. Ese momento coincidió con la enfermedad de su padre y ella decidió echar una mano en el taller para sacar adelante todo el trabajo que había atrasado. Fue así como en 2002 volvió a reengancharse a lo que tanto le gustaba. Desde entonces ha perfeccionado su arte y ha generado su propio estilo, primero bajo la tutela de su padre, hasta que este falleció en 2009, y luego junto a su hermano. Ellos dos son los únicos de los cinco hijos de Sall que han seguido sus huellas. Hoy en día, un hijo suyo y otro de Mamadou se han unido a ellos en el taller y dan continuidad a la saga familiar.
Bassine Sall ha desarrollado su propio estilo dentro de un mundo de hombres
El arte suweres un estilo surgido a principios de siglo XX en Senegal y que fue difundido por los vendedores ambulantes en las ciudades. En un inicio sus temas se reducían a caligrafías y pictogramas con versículos coránicos, imágenes del repertorio chií y escenas de cofradías locales. Pronto, los pintores más jóvenes, como es el caso de Ibrahima Sall, introdujeron escenas de la vida cotidiana, hechos históricos o las memorias de los héroes de la resistencia anticolonial. Esto es lo que enseñó a sus hijos que ahora se caracterizan por retratar la cotidianidad del día a día de Rufisque, una ciudad del extrarradio de Dakar, la capital de Senegal, donde han nacido y trabajan: el transporte público, mujeres tradicionales o modernas, escenas de mercado, parejas, niños, retratos… Todo con un toque naíf y muchas veces, incluso, de ironía.
La artista afirma que crea mano a mano con su hermano Mamadou: “Trabajamos juntos. Él es mi maestro, sigo su línea”. Sin embargo, la realidad es que si se observa la obra de uno y de otro se descubren diferencias importantes. En ella destacan los detalles de los atuendos y los colores más relajados. Además, ella fue la primera artista que tuvo la idea de añadir tela a sus composiciones para darles movimiento y textura. Una técnica que ha tenido mucho éxito. “Pero ya sabes como es África”, interrumpe el hermano. “Allí se copia todo y ya se ven artistas que imitan lo que hace mi hermana”. Ella sonríe y no dice mucho más, deja que el pequeño sea el que la promocione.
Romper con una tradición de hombres no ha sido fácil. Le ha costado más que a su hermano abrirse camino. Él, Mamadou Sall, es en la actualidad uno de los artistas más cotizados del arte suwer, especialmente en Francia donde este estilo es muy apreciado y existen muchos coleccionistas. De hecho, tras su paso por Madrid viajará a Paris donde también expondrá su obra. A su hermana le gustaría acompañarle, pero a ella solo le han concedido un visado por un mes, así que tras la exposición en la capital española se verá obligada a regresar a Senegal.
Bassine sueña con construir su propia galería de arte
Bassine sueña con construir su propia galería de arte donde exponer su obra en un terreno que le dejó su marido en Rufisque. Junto a su hermano también planea dar clases a los escolares de la ciudad para que aprendan la técnica suwery así «a lo mejor descubrimos a algún artista verdadero que quiera continuar con este estilo».
Durante el mes que los dos hermanos estarán en Madrid, van a continuar su trabajo y producir nueva obra. Por lo que también atenderán a demandas personalizadas. Igualmente, el 25 de julio tendrán un encuentro en la sede de la Galería de Mamah Africa con todo el público que quiera asistir en el que enseñarán como se realiza esta técnica. Una oportunidad única para conocer más de cerca este arte tan peculiar.

COLORES Y DIVERSIDAD

Hoy miércoles 3 de junio se dará el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo 2019, en Madrid. Se acerca una fecha muy esperada para millones de personas que quieren abrazar y celebrar la diversidad: el World Pride 2019.
Madrid ya está preparada para acoger la mayor fiesta por el respeto y también por los Derechos Humanos. Y no solo en Madrid, ciudades como Ámsterdam, Berlín, San Francisco, Sao Paulo o Sidney lo celebran. Para otras capitales todavía no es posible.
Pero con los años, el Orgullo Gay ha ido abrazando y visibilizando todo tipo de orientaciones sexuales (y asexuales) que van mucho más allá de los gais y las lesbianas.
¿Sabes a qué colectivo pertenece cada bandera? ¿Serías capaz de identificar los colores?
Esta guía rápida puede aclararte algo las ideas para que no te pierdas este año en la enorme diversidad que se respirará en el Orgullo.

Esta bandera fue creada por el estadounidense Gilbert Baker y utilizada por primera vez en San Francisco en 1978. Plasma los colores que representan a la comunidad LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. Es común encontrar también las siglas LGBTQ; la Q agrupa a las personas Queer; las siglas LGTBP, que incluye a los pansexuales o las siglas LGBTA, que engloba a las personas asexuales.
Entre los colectivos que se han ubicado dentro de la amplia noción de LGBT se encuentran también las personas identificadas con el poliamor, el BDSM, los diversos tipos de fetichismo o las comunidades de osos y leather.
ORGULLO ASEXUAL

Las personas asexual piden ser reconocidas como una opción sexual equiparable a la homosexualidad, la bisexualidad o la heterosexualidad. Este colectivo no experimenta atracción sexual, pero no implica que sean personas inexpertas o que jamás hayan practicado sexo, incluso hay casos que evidencian que la vida en pareja y la asexualidad son totalmente compatibles. Los colores que representan a este colectivo son el negro, el gris, el blanco y el morado.
ORGULLO GENDERQUEER

También conocido como género no binario, el genderqueer es un término que designa a las personas cuya identidad de género no se encuadra en los espectros tradicionales y occidentales. Es decir, el individuo no se identifica con los géneros masculino y femenino, pudiéndose identificar con una amplia variedad de género que satisfaga su identidad.
Cuidado con confundirlo con el término queer, pues este designa a cualquier tipo de minoría sexual que entre bajo los parámetros de las identidades LGBTI. El color lavanda, el blanco y el verde conforman la bandera.
ORGULLO BISEXUAL

El fucsia, morado y azul oscuro representan al colectivo bisexual. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis ya aseguró a principios del siglo XX que todos somos bisexuales en potencia. A pesar de los estigmas, lo cierto es que la bisexualidad no es una etapa de transición para decir que eres homosexual, es sólo una orientación sexual.
ORGULLO PANSEXUAL

Los colores rosa, amarillo y azul claro representan a la comunidad pansexual. Se trata de una orientación sexual en la que se siente atracción de cualquier tipo sea cual sea el género. Puede ser considerada una orientación sexual por si misma o una rama de la bisexualidad. Aquí, la clasificación binaria hombre/mujer no importa: solo lo que hay dentro de otro ser humano. Cabe destacar que no todos los bisexuales son pansexuales, pero todos los pansexuales sí son bisexuales.
ORGULLO LÉSBICO
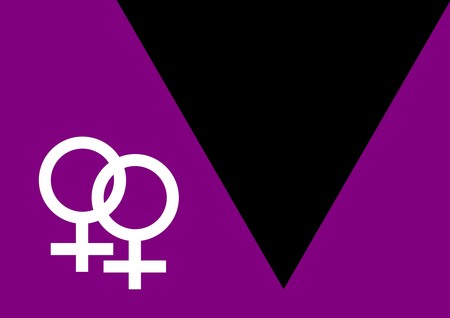
Las mujeres que experimentan amor romántico o atracción sexual por otras mujeres están representadas por una bandera que fue elegida por votación popular en 2011; su autora es Mercedes Díaz Rodríguez y figura en ella un triángulo negro invertido y un color violeta de fondo que simboliza tradicionalmente el movimiento feminista. Figuran además dos símbolos de Venus femeninos. También se suele representar con franjas de tonos rosáceos, malvas y blancos.
ORGULLO TRANSEXUAL

El término transgénero hace referencia a las personas cuyas identidades son diferentes del género que se les asignó al nacer. Este término incluye conceptos derivados que corresponden a la clasificación de distintas identidades de género, entre las que se encuentran: la androginia, el genderqueer o el género fluido. Los colores que representan a este colectivo son el azul claro y el rosa palo.
ORGULLO POLISEXUAL

¿Cuántas veces hemos oído hablar del poliamor? Las personas polisexuales se sienten atraídas de forma emocional, sexual o estética hacia personas de dos o mas géneros y/o sexos pero no necesariamente todos ni de la misma manera o intensidad; solo hacia algunos géneros, no hacia todos. Actualmente, esta orientación no ha presentado una iconografía referente a símbolos como banderas u otros fácilmente reconocibles que sean popularmente aceptados y difundidos.
Así que ya sabes, prepara tu bandera, sea del color que sea y apoya siempre la diversidad.

LAS MUJERES DE LA BAUHAUS

Se formaron en la Bauhaus. La escuela superior de diseño fundada por Walter Gropius en 1919 en Weimar (Alemania), que a través de sus 14 años de vida y el talento de su comunidad de maestros y estudiantes, asentaría las bases del movimiento moderno y del diseño industrial. Algunas de ellas no lograrían ni siquiera culminar sus estudios. Algo que, sin embargo, no les impediría desarrollar una intensa vida creativa y profesional, durante unos años en los que la mujer luchaba por no volver a ser relegada nuevamente al estricto ámbito de lo familiar. Realizarían tapices y fotografías, diseñarían piezas de mobiliario, modernos objetos de diseño, vanguardistas cerámicas, proyectos de interiorismo e incluso llegarían a ser arquitectas; y eso a pesar de que la escuela — orientada desde sus inicios hacia la arquitectura — no contaría con un programa especializado en la materia hasta 1927.
Sé la mujer…



![Alumnas del taller textil en las escaleras de la Bauhaus de Dessau. Fotografía de T. Lux Feininger, 1927.. [01] Friedl Dicker](/medio/2019/03/05/alumnas-del-taller-textil-en-las-escaleras-de-la-bauhaus-de-dessau-fotografia-de-t-lux-feininger-1927_61da0f88_805x1100.jpg)
